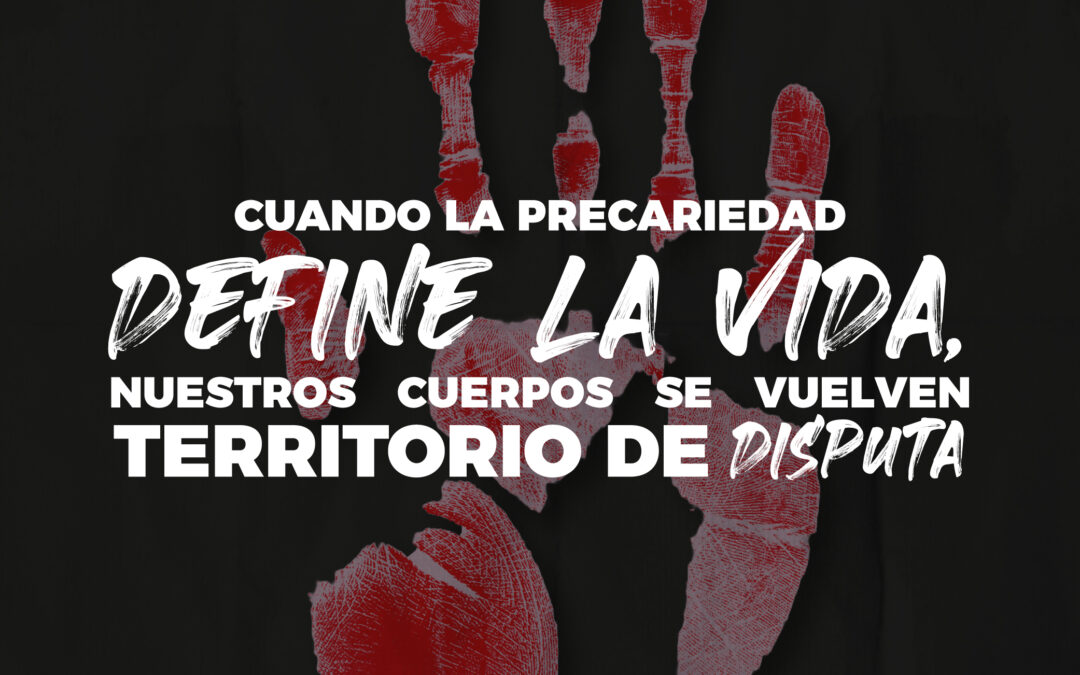Por: La indignada
Cuando la incertidumbre se convierte en sinónimo de lo cotidiano, los cuerpos empiezan a hablar el lenguaje de la precariedad. En ellos se inscriben las huellas de la desigualdad, del cansancio y del miedo. Son cuerpos que resisten y se desgastan, que buscan sostener la vida en medio del abandono. En Ecuador, esta fragilidad no es una excepción: es el síntoma de un país donde la violencia y la pobreza se han vuelto parte de la estructura misma de lo posible, donde el Estado parece haber cedido su papel de garante ante un poder más difuso y voraz.
Según el Índice Global de Delincuencia Organizada 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Ecuador ocupa el quinto lugar en el mundo en influencia del crimen organizado, detrás de Myanmar, Colombia, México y Paraguay. El estudio, que evalúa a 193 países, muestra cómo las redes criminales han infiltrado las instituciones y los territorios, creando un sistema donde la vida, los cuerpos y los recursos se miden con la misma lógica del mercado. La trata de personas, el narcotráfico y la minería ilegal son piezas de un entramado que convierte el despojo en economía y la violencia en método de control.
Entre enero y septiembre de 2025, el Ministerio del Interior registró 111 casos de trata de personas. El 45 % corresponde a explotación sexual, y el 77 % de las víctimas son mujeres, adolescentes y jóvenes. Las provincias más afectadas son Guayas, Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas, territorios donde la precariedad y la impunidad se entrelazan. Pero detrás de estas cifras late un subregistro profundo: la mayoría de los casos no se denuncia, muchos expedientes quedan archivados y los cuerpos silenciados.
Entre 2023 y 2024, las víctimas niñas, niños y adolescentes aumentaron un 285 %, pasando de 218 a 839 casos. Entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 109, aunque las autoridades reconocen que el número real es mucho mayor. Más de 1.160 menores han sido víctimas de trata en los últimos tres años. La explotación sexual domina con el 80 % de los casos, seguida por la laboral, la mendicidad forzada y el reclutamiento para actividades ilícitas. Las cifras trazan una geografía de la vulnerabilidad: cuerpos jóvenes, empobrecidos y desprotegidos convertidos en mercancía.
En esa cartografía del crimen, la minería ilegal se ha consolidado como un espacio donde el control del territorio implica también el control de las personas. No solo se saquean los suelos: también se expropian los cuerpos. Mujeres y niñas son reclutadas, engañadas, secuestradas y forzadas a sostener trabajos que atentan con su vida a diario. Detrás de cada desaparición o explotación hay otros delitos que quedan invisibles —venta, prostitución forzada, adopciones ilegales— y que se pierden entre la saturación de violencia y la falta de prioridad estatal. La criminalidad crece no solo por su fuerza, sino por el vacío que deja el Estado.
Cada cuerpo desaparecido o explotado habla de un país que ha aprendido a convivir con el despojo. Esa convivencia no es natural: es el resultado de políticas ausentes, de una justicia que llega tarde o no llega, y de una sociedad que, a fuerza de miedo, ha dejado de mirar. Cuando el Estado no protege, la vida se precariza y el cuerpo se convierte en el único territorio negociable, en la moneda con la que se compra la supervivencia. La trata deja así de ser un delito aislado para transformarse en la expresión más visible de un orden económico que sostiene su poder en la desigualdad.
Hablar de cuerpos como territorios de disputa es reconocer que la violencia no se limita a lo físico: también se ejerce sobre la dignidad, sobre la posibilidad misma de existir. Los cuerpos de las víctimas revelan cómo la injusticia se escribe en la piel y cómo, incluso en medio del miedo, la vida insiste. Porque mientras la precariedad siga dictando las reglas y el Estado no asuma su deber de cuidado, los cuerpos seguirán siendo el escenario donde se libra la disputa más urgente: la de sostener la vida
- Desde quienes hacemos parte del Colectivo Mujeres de Asfalto, junto a nuestras alianzas y proyectos en Ecuador, América Latina y el Caribe, levantamos este comunicado público: - febrero 18, 2026
- ESMERALDAS NO ES TERRITORIO DE SACRIFICIO:LA SEGURIDAD NO SE LEVANTA SOBRE LA MUERTE - enero 29, 2026
- Para la juventud esmeraldeña, la estabilidad laboral es un horizonte lejano - enero 10, 2026