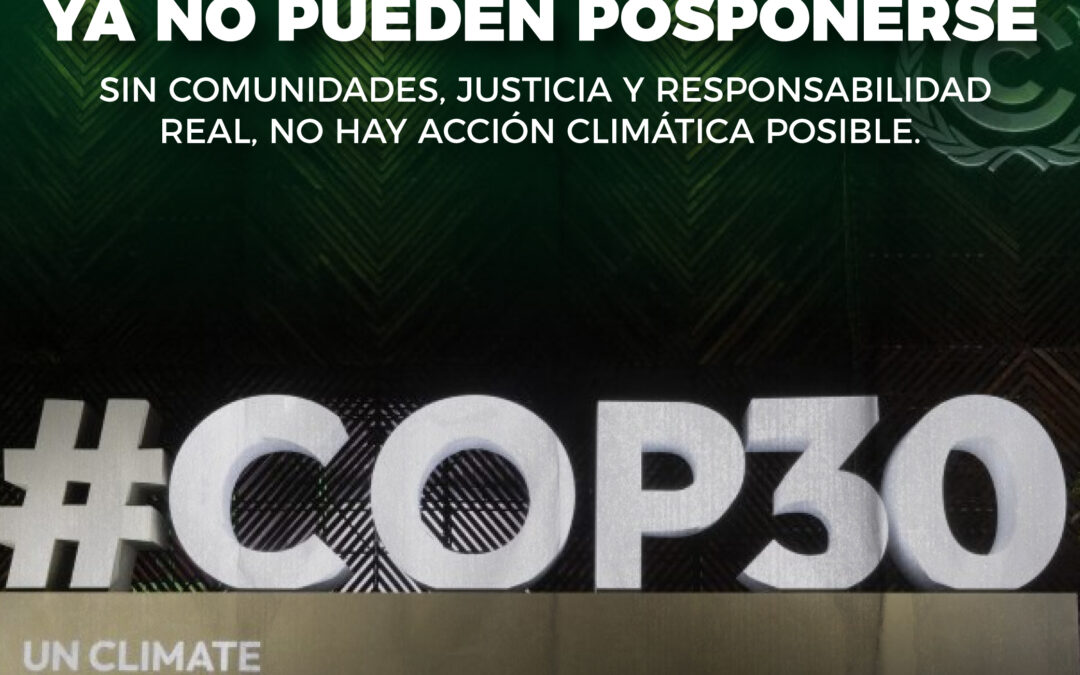Con la COP30 cerrada oficialmente el 21 de noviembre —y con negociaciones que se ampliaron hasta el 22— queda una sensación que cuesta digerir. Esta COP, celebrada en Belém, terminó entre avances importantes y decepciones que no sorprenden a nadie que siga este proceso desde hace años. Se dieron algunos pasos adelante, sí, pero los temas que más importan —los que definen la vida en los territorios— siguen sin respuestas a la altura de la crisis.
Quizá lo más honesto sea empezar por lo esencial: lo que pasó fuera de las salas pesó más que lo que ocurrió dentro. La caravana Yaku Mama llegó a Belém después de tres mil kilómetros de recorrido para dejar algo muy claro: no se puede hablar de clima sin escuchar a quienes viven en carne propia los derrames, la deforestación, la militarización y la violencia. Su demanda es simple y contundente: proteger los territorios, asegurar que el financiamiento llegue directo a las comunidades y reconocer que sin los pueblos que cuidan la selva no hay futuro posible. Nada de eso requiere explicaciones técnicas; requiere voluntad política.
Las calles de Belém lo repitieron de otra forma. Las protestas masivas mostraron un hartazgo profundo: el de sentirse invitados a un evento donde otros siguen tomando las decisiones. Las comunidades indígenas que bloquearon entradas y entraron en la zona azul no actuaron para interrumpir nada: actuaron porque no quieren seguir siendo espectadoras mientras otros negocian sobre sus tierras. La respuesta de los organizadores —reforzar la seguridad, pedir dispersar manifestaciones— reveló un viejo problema: se sigue tratando a quienes defienden la vida como un riesgo, no como aliados centrales del proceso.
Dentro de la COP, lo que dominó fue la sensación de que los gobiernos más poderosos siguen sin asumir su responsabilidad. Las decisiones sobre financiamiento y reducción de emisiones volvieron a quedarse cortas. No hace falta entrar en detalles técnicos para entender lo que eso significa: si quienes más contaminan no se comprometen de verdad, el resto del mundo queda pagando los costos. Y cada año que la acción se aplaza, las comunidades más vulnerables —las que casi no han contribuido a la crisis— son las que siguen perdiendo.
También hubo, sin embargo, señales de que algo se está moviendo. La idea de una transición justa comenzó a tomar cuerpo, impulsada sobre todo por países del Sur que reclamaron una transformación que no sacrifique a trabajadores ni comunidades. Y cada vez más países reconocen que dejar atrás los combustibles fósiles ya no es un tema “radical”, sino una necesidad evidente. No hubo un acuerdo firme, es verdad, pero el debate dejó de estar prohibido. Eso ya es un cambio.Otro punto importante fue el peso que cobraron las discusiones sobre responsabilidad internacional. El mensaje fue claro: los países no pueden seguir diciendo que la cooperación climática es voluntaria o “según posibilidades”. Los pueblos están exigiendo obligaciones reales, no favores.
Lo que Belém nos deja, más allá de documentos y discursos, es una llamada de atención. Nos muestra que las comunidades ya están haciendo la parte que les toca —y mucho más— mientras los gobiernos siguen atrapados en cálculos políticos que no protegen a nadie. Nos recuerda que la transición energética no será justa si no cambia quién tiene voz, quién recibe recursos y quién decide qué se considera “desarrollo”. Y nos pide, de una forma directa y colectiva, que dejemos de normalizar la tibieza institucional ante una crisis que se acelera.
La Yaku Mama no llegó para sumar otro momento simbólico en la historia de las COP. Llegó para marcar un límite. El mundo ahora debe decidir si escucha ese llamado o si sigue posponiendo lo que ya es inaplazable. Porque después de Belém, ya no se puede decir que no se sabía.
- Esmeraldas fortalece el diálogo y la participación ciudadana - febrero 4, 2026
- Cada relato que romantiza la guerra, contribuye a normalizar el horror - febrero 3, 2026
- ¿Dónde están “nuestros blancos salvadores” cuando Esmeraldas está en llamas? - enero 30, 2026